



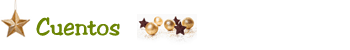
LA MUJER DEL MANANTIAL Y LOS GANSOS

Érase una vez una viejita que
vivía con una manada de gansos en un claro del bosque, entre montañas, donde
tenía su pequeña casa.
Todas las mañanas, la anciana tomaba su bastón y se iba, cojeando
trabajosamente, al frondoso bosque que rodeaba el lugar. La viejita estaba
siempre muy atareada, mucho más de lo que uno supondría por su avanzada
edad: recogía hierbas para los gansos, recolectaba los frutos silvestres que
podía alcanzar con sus manos y todo se lo echaba a la espalda para llevarlo
a su casita. Parecía imposible que la pesada carga no aplastara a la frágil
anciana, pero la verdad es que siempre lograba transportarla felizmente y
sin contratiempos. Cuando se encontraba con alguna persona, la saludaba
amablemente:
–¡Muy buenos días, querido amigo, qué buen tiempo hace hoy! Sí, ya sé que le
asombra que lleve el forraje a cuestas; pero cada cual debe llevar su carga
al hombro.
Aunque era tan trabajadora y amable no le caía bien a la gente. Todos
preferían dar un rodeo para no encontrarse con ella.
Y cuando un padre con su hijo
pasaban cerca, se escuchaba la voz del papá, como un susurro, que le decía
al niño:
–Cuídate mucho de esa vieja, hijo mío, porque se hace la tonta, pero es una
bruja.
Un día, muy temprano, un apuesto joven caminaba por el bosque. El sol
brillaba en el firmamento, los pájaros cantaban y una brisa fresca
acariciaba el follaje, inundándolo todo de alegría. De repente se encontró
con la vieja bruja, agachada en el suelo, cortando hierbas con una hoz. A su
lado había un saco ya repleto y dos canastos llenos de peras y manzanas
silvestres.
–Pero, madrecita –dijo el joven–,
¿cómo puedes cargar con todo eso?
–¿Qué otra cosa puedo hacer, querido señor? –respondio–. Los hijos de los
ricos no tienen por qué hacerlo, pero entre los campesinos pobres se dice:
"Por más que vuelvas la cabeza, tu joroba no se endereza." ¿Quieres
ayudarme? –añadió, al ver que el joven se detenía ante ella–. Tienes tus
hombros erguidos y las piernas jóvenes; te será fácil. Mi casa no está muy
lejos de aquí; está en un prado entre las montañas. Llegarás pronto.
El joven sintió compasión por la
anciana.
–Mi padre no es campesino –respondió– sino un conde muy rico, pero le puedo
demostrar que no sólo ustedes pueden cargar fardos. Le llevaré el saco.
–Si quieres intentarlo, me alegraré mucho –dijo la anciana–. Hay que caminar
durante una hora, pero ¡qué puede importar eso a un joven! Aquí están las
manzanas y las peras, que también llevarás.El joven se alarmó cuando oyó
hablar de una hora de camino, pero antes de que pudiera decir algo, la
anciana ya le había puesto el saco en el hombro y colgado un canasto de cada
brazo.
–¿Lo ves? –dijo–. Es fácil llevarlo.
–No, no es fácil llevarlo –dijo el conde, con gesto de molestia–. El saco
pesa como si estuviera lleno de piedras y las manzanas y las peras parece
que fuesen de plomo. Apenas puedo respirar.
El joven quiso entonces desembarazarse de todo, pero la vieja no lo dejó.
–¿Qué le parece? –dijo, irónicamente–. El joven señor no quiere llevar lo
que yo, una pobre anciana, he llevado tantas veces. Con bonitas palabras son
generosos, pero cuando la cosa va en serio quieren esfumarse –y añadió-:
¿Qué haces ahí temblando? ¡Ponte derecho y estira las piernas! Nadie te va a
quitar la carga.
El conde logró soportar el camino por terreno llano, pero cuando llegó a la
montaña y tuvo que subir caminando sobre piedras que se deslizaban bajo sus
pies como si estuvieran vivas, sintió que las fuerzas le faltaban. Gruesas
gotas de sudor caían de su frente y corrían por su espalda, a veces frías y
a veces calientes.
–Madrecita –dijo–, no puedo más. Quiero descansar un momento.
–Pero no aquí –respondió la anciana, inflexible-. Cuando lleguemos podrás
descansar. Ahora hay que seguir subiendo. ¡Quién sabe lo que esto te traerá
de bueno!
El joven se esforzó inútilmente por librarse del saco. Lo sentía clavado a
su espalda y por más que se retorció no pudo desembarazarse de él. Y por si
esto fuera poco, la anciana se reía brincando alegremente sobre su bastón.
–No se enoje, querido señor –le dijo–. Se pone rojo como un tomate. Lleve la
carga con paciencia y cuando lleguemos a casa le daré una buena recompensa.
¿Qué remedio le quedaba? Tuvo que resignarse con su suerte y seguir
pacientemente a la vieja. Ella parecía cada vez más ágil, en tanto a él la
carga se le hacía cada vez más pesada. Para colmo, la anciana dio un brinco
y se sentó encima del saco, y, aunque se la veía delgada como un espárrago,
pesaba tanto como la más fornida campesina. Al pobre joven le temblaban las
piernas y parecía a punto de desfallecer. Pero cuando no avanzaba, la
anciana le azotaba las piernas con una vara o con un manojo de ortigas.
Sin dejar de lamentarse, el joven subió la montaña y al fin llegó a la casa
de la anciana, justo cuando iba a caer rendido.
Había allí unos gansos que apenas vieron a la anciana corrieron hasta ella y
la saludaron con sus graznidos. Tras los gansos, con una vara en la mano,
apareció una mujer ya entrada en años, fornida, grandota y más fea que una
mona.
–Madre –dijo a la anciana–, ¿le ha pasado algo? Ha tardado tanto en
volver...
–Dios me libre, hijita –replicó la anciana–. Nada malo me ha ocurrido. Al
contrario, este amable joven me ha traído la carga, y cuando me cansé, me
cargó también sobre sus espaldas. Así el camino se nos hizo corto. Hemos
hecho el viaje alegremente y nos hemos divertido mucho los dos.
"¡Cínica!", pensó el joven.
Por fin la anciana saltó al suelo, tomó el saco y los canastos, y mirando al
joven, amablemente le dijo:
–Siéntate en el banco frente a la puerta y descansa. Te has ganado
honradamente un premio y te lo daré.
Entonces dijo a la mujer que cuidaba los gansos:
–Entra en casa, hijita mía, no está bien que te encuentres sola con un
joven. No hay que echar leña al fuego; podría enamorarse de ti.
El conde no sabía si reír o llorar. "Menudo tesorito –penso–. Ni con treinta
años menos podría gustarme."
Entretanto, la anciana mimaba y acariciaba a los gansos como si fueran
niños. Luego entró en la casa con su hija.
El conde se tendió cuan largo era bajo un manzano silvestre. El aire era
tibio y suave. A su alrededor se extendía una verde campiña cubierta de
flores y de tomillo, y entre los árboles cantaba un arroyo cristalino que
brillaba al sol. Los blancos gansos se paseaban de un lado a otro o
chapoteaban en el agua.
–Este lugar es realmente precioso –murmuró el joven–, pero estoy tan cansado
que se me cierran los ojos. Voy a dormir un rato. Ojalá no venga un viento
que me arranque de un soplo mis secas y cansadas piernas.
Poco rato después apareció la anciana y le sacudió para despertarle.
–Levántate –le dijo–. Aquí no puedes quedarte. Disculpa, es cierto que te he
molestado bastante pero no te ha costado la vida. Ahora voy a darte un
premio. No necesitas dinero ni bienes; aquí tienes otra cosa.
Al decir esto, le puso en la mano un cofrecillo tallado en una gran
esmeralda.
–Consérvalo con esmero. Te traerá suerte.
El joven conde se incorporó como si tuviera nuevas fuerzas. Se sentía
completamente renovado. Dio las gracias a la anciana por su regalo y se puso
en camino sin dirigir ni una mirada a la hija. A lo lejos oía aún el alegre
graznar de los gansos.
El conde anduvo errante por la espesura del bosque durante tres días sin
lograr salir. Al fin encontró un camino, lo siguió y llegó a una gran ciudad
que no conocía. Como tampoco nadie lo conocía a él, le llevaron al palacio
real a ver al rey y la reina, que estaban sentados en sus tronos de oro. El
conde se arrodilló ante ellos, sacó del bolsillo el hermoso cofrecillo de
esmeralda y poniéndolo a los pies de la reina le dijo:
–Mirad, hermosa reina, este cofrecillo. Es lo único que tengo ahora;
tomadlo.
Ella le ordenó que se levantara y que le alcanzase el cofrecillo. Lo abrió
delicadamente y cuando miró su interior cayó al suelo como herida por un
rayo.
Los servidores del rey detuvieron al conde y lo llevaban a prisión, cuando
la reina abrió los ojos, mandó que lo soltaran y que la dejaran a solas con
él. Quería hablarle. Cuando todos se fueron, la reina comenzó a llorar
amargamente.
¿De qué me sirven el esplendor y la plata –sollozó– si cada mañana me
levanto preocupada y afligida? Tuve tres hijas. La menor era tan hermosa que
a todo el mundo le parecía un milagro. Era tan blanca como la nieve, tan
sonrosada como una flor de manzano y sus rubios cabellos brillaban como un
rayo de sol. Pero había algo más maravilloso: cuando lloraba, caían de sus
ojos finas perlas y piedras preciosas.
Sin detener su triste llanto, la reina continuó:
–Cuando cumplió quince años, el rey mandó comparecer a las tres hermanas
ante su trono. Los cortesanos que lo rodeaban la miraban como si vieran
salir el sol. "Hijas mías, les dijo, como no sé cuánto tiempo me queda de
vida, quiero decidir hoy lo que cada una recibirá después de mi muerte. Las
tres me quieren, eso yo lo sé. Pero la que más me quiera será la que reciba
lo mejor."
La reina hizo una pausa, y luego siguió su relato:
–Cada una aseguró ser la que más le quería.
"¿Me pueden decir, repuso el rey, como a qué me quieren? Así sabré con qué
me comparan." La mayor dijo: "Quiero a mi padre como al más dulce pastel".
La segunda afirmó: "Quiero a mi padre tanto como al mejor de mis vestidos".
La menor permanecía callada. Entonces el rey le preguntó:
"Y tú, niña querida, ¿con qué comparas el cariño que me tienes?" "No lo sé,
respondió la joven, no puedo comparar el amor que os tengo con nada." El
padre insistió para que nombrase alguna cosa. Al fin, después de pensar
mucho, ella le dijo: "La mejor de las comidas, no me gusta sin sal, por eso
digo que quiero a mi padre cogomo a la sal".
La reina, sin poder reprimir los sollozos, agregó:
–Cuando el rey oyó esto se enojó mucho y dijo: "Si me quieres tanto como a
la sal, con sal será correspondido tu amor". Mandó entonces dividir el reino
entre las dos mayores y amarrar un saco de sal a la espalda de la menor,
disponiendo que dos siervos la llevaran y la abandonaran en el bosque
salvaje. Todos imploramos y rogamos al rey que se compadeciera de ella, pero
no hubo forma de aplacar su ira. ¡Cómo lloraba nuestra hija cuando tuvo que
dejarnos! Todo el camino quedó regado con las perlas que manaban de sus
ojos.
Siempre angustiada, la reina concluyó:
–El rey se arrepintió muy luego de su dureza y ordenó que buscaran a nuestra
pobre hija por todo el bosque. Pero nadie logró encontrar ni rastros de
ella. Ahora pienso que talvez haya sido devorada por las fieras y me consume
la tristeza. A veces me consuela la esperanza de que todavía viva, escondida
en alguna cueva o amparada por alguna gente buena. Cuando abrí el cofre de
esmeralda, he visto en él una perla idéntica a las que derramaba mi hija
cuando lloraba. Usted se puede imaginar mi emoción. Tiene que decirme cómo
es que la ha conseguido.
El conde contó que se la había regalado una anciana del bosque. Ésta no le
había parecido nada buena y él pensaba que era una bruja. Pero de su hija
nada había visto ni oído.
El rey y la reina decidieron partir en busca de la anciana, pues pensaron
que quien tuviese las perlas talvez tendría noticias de su hija.
La anciana estaba dentro de la casa, hilando con la rueca y el huso. Ya
había oscurecido y la leña ardía en la chimenea, iluminando la casita con
pálida y parpadeante luz.
De repente se oyó la algarabía de los gansos, que venían graznando desde el
prado. Tras ellos venía la hija de la anciana, pero ésta apenas si se movió;
se limitó a balancear un poco la cabeza. La hija se sentó a su lado, tomó el
huso y la rueca y comenzó a hilar con la agilidad de una jovencita. Así
estuvieron un par de horas, sin hablar ni una palabra. Luego se oyó algo
detrás de la ventana y dos ojos, como de fuego, se asomaron por ella. Era un
viejo búho que gritó tres veces: "¡Uhu, uhu, uhu!". La anciana murmuró, sin
apenas levantar la cabeza:
–Ya es hora de que salgas, hijita. Cumple tu tarea. La hija se levantó y se
fue. ¿Adónde? Atravesó la campiña, se internó en el bosque y llegó hasta un
claro donde había un manantial que brotaba bajo tres encinas y formaba una
tersa laguna. La luna, en tanto, se alzaba redonda y grande entre las
montañas, inundándolo todo de una luz tan clara que se hubiera podido
encontrar una aguja entre la hierba. Entonces se arrancó la fea piel que
tenía pegada al rostro; se inclinó sobre el manantial y comenzó a lavarse.
Cuando terminó, introdujo la piel en el agua y luego la puso en el suelo
para que empalideciera secándose a la luz de la luna. Pero, ¡qué
transformación la de aquella mujerota! ¡Era algo increíble, nunca visto! Al
caer al suelo la fea trenza gris, quedaron sueltos unos cabellos dorados
como rayos de sol y tan largos que cubrieron su cuerpo como un abrigo. Los
ojos le relucían como estrellas en el cielo, y las mejillas lucían como el
sonrosado terciopelo de las flores de un manzano.
Pero la hermosa joven estaba triste. Se sentó en unas piedras y lloró
amargamente. Sus lágrimas, como perlas, se deslizaron por entre los largos
cabellos hasta el suelo. Así hubiera estado mucho tiempo si no hubiese oído
crujir las ramas de un árbol próximo. Saltó como un gamo al oír los disparos
de un cazador. La luna se había ocultado detrás de una negra nube; la joven
se cubrió apresuradamente con la vieja y fea piel y desapareció como una
chispa cuando el viento la arrastra. Temblando como la hoja de un árbol,
corrió a la casa y encontró a la anciana en la puerta.
–Madre –le dijo con miedo–, no sabe...
–Ya lo sé todo –le contestó la vieja.
La hizo entrar, puso más leña al fuego, pero no volvió a hilar. Tomó una
escoba y comenzó a barrer.
–Todo ha de quedar muy limpio –dijo a la joven.
–Pero, madre –dijo ella–, ¿por qué se pone a limpiar a estas horas?
–¿Sabes qué hora es? –le preguntó la anciana.
–Todavía no es medianoche –respondió la joven.
–Y no recuerdas –prosiguió la anciana– que hoy hace exactamente tres años
que llegaste? Se ha cumplido tu plazo y no podemos seguir viviendo juntas
por más tiempo.
La joven se asustó y dijo:
–¡Ay!, madre querida, ¿quiere abandonarme? ¿Adónde podré ir? No tengo amigos
ni una patria a la cual dirigirme. ¿Qué debo hacer? Siempre hice lo que me
pidió y siempre estuvo contenta de mí. No me abandone, por favor.
La anciana no quiso decir a la joven lo que iba a pasar.
–No puedo quedarme aquí mucho más –le dijo–, pero antes de irme, la casa
debe quedar limpia. No interrumpas mi trabajo, niña querida. No te preocupes
por ti. Encontrarás un techo bajo el que puedas vivir y la recompensa que te
daré te hará feliz.
–Pero dígame, ¿qué pasará? –suplicó la niña.
Te repito que no me interrumpas en mi trabajo. No pronuncies ni una palabra
más. Vete a tu pieza, sácate la piel del rostro, ponte el vestido de seda
que llevabas cuando me encontraste y espera allí hasta que yo te llame.
Pero volvamos ahora a encontrar al rey y a la reina, que salieron
inmediatamente con el joven conde en busca de la anciana del claro del
bosque. Partieron, y en un sendero que se bifurcaba el rey y la reina se
perdieron y el conde no los pudo encontrar. Tuvo que seguir solo toda la
noche.
Al día siguiente le pareció que iba por el buen camino. Siguió su marcha
hasta que oscureció y trepó a un árbol para pasar allí la noche, pues tenía
miedo de perderse. Cuando la luna iluminó el lugar, distinguió una figura
que bajaba por la montaña. No llevaba una vara en la mano, pero supo
inmediatamente que era la mujer que cuidaba a los gansos, la misma que vio
en la casa de la anciana.
"¡Hola! –se dijo–; ahí viene. Si atrapo a una de las brujas no se me
escapará la otra."
La siguió con la vista desde la improvisada atalaya y lo que vio casi le
dejó sin aliento. La mujer se acercaba al manantial, se quitaba la piel y se
bañaba. Sus dorados cabellos le caían sobre los hombros. Era la mujer más
hermosa que había visto en su vida. No se atrevía a moverse, ni siquiera a
respirar, para no hacer ruido. Pero asomó la cabeza entre el follaje y la
miró embelesado.
De pronto crujió una rama; la joven se asustó, corrió a cubrirse con su piel
y huyó ágil como un gamo. La luna se oscureció al mismo tiempo y el conde no
pudo ver más la hermosa aparición. Apenas ella desapareció, él bajó del
árbol y empezó a seguirla a buen paso. No había andado mucho cuando percibió
dos figuras deslizándose miedosas hacia la campiña. Eran el rey y la reina
que habían visto a lo lejos la luz de la casa de la anciana y se dirigían
hacia ella. El conde les salió al paso y les contó las cosas maravillosas
que vio en el manantial.
–Esa niña es nuestra hija –dijo la reina–. Me lo está diciendo el corazón.
Llenos de alegría siguieron caminando y pronto llegaron a la casita. Los
gansos dormían junto a ella con la cabeza metida bajo las alas y ninguno se
movió. El conde y el rey miraron por la ventana y sólo vieron a la anciana
sentada, hilando con su rueca y con la cabeza inclinada sobre su trabajo. La
habitación estaba tan limpia como si viviesen en ella los pequeños enanitos
de la niebla que no llevan polvo en sus zapatos. Pero no vieron a su hija.
Estuvieron así observando un rato. Finalmente se atrevieron a tocar
suavemente a la ventana. La anciana parecía estar esperándolos, porque se
levantó y les dijo amablemente:
–Pasen, pasen. Ya sé quiénes son.
Cuando entraron, dijo la anciana:
–Podían haberse ahorrado tan largo y penoso viaje si no hubieran expulsado
tan injustamente, hace tres años, a una hija que es tan buena y cariñosa.
La anciana hablaba serenamente, pero el tono severo de sus palabras las
hacía entrar en el corazón del rey, que sufría por su culpa.
–No fue malo para su hija –continuó la anciana–, porque cuidó mis gansos
durante tres años. Nada malo aprendió y ha conservado puro su corazón. Y en
cuanto a ustedes, ya recibieron con creces su castigo con la angustia y el
remordimiento que vivieron.
Sin decir más, se dirigió a la habitación de la niña.
–Sal, hija mía –le pidió.
La puerta se abrió y apareció la princesa con su vestido de seda, los rubios
cabellos sobre los hombros y sus ojos resplandecientes. Fue como si un ángel
bajara del cielo. Sin ningún resentimiento, corrió junto a sus padres, que
abrieron sus brazos para estrechar a la hija en apretado abrazo y cubrirla
de besos. Todos lloraban de alegría.
El joven conde la miraba extasiado. Y cuando los ojos de ella se encontraron
con los de él, se tiñeron de rojo sus mejillas como si fueran rosas.
Sintió que se conmovía, sin que ella pudiera explicarse la razón. El rey
rompió el encanto de los jóvenes:
–Querida hija –dijo–, ya regalé mi reinó. ¿Qué puedo darte a ti?
–Nada necesita –dijo la anciana–. Yo le regalaré las lágrimas que lloró por
ustedes y que son perlas tan hermosas que hacen opacar a las del mismo mar y
tienen más valor que todos los reinos. Como recompensa por sus servicios
–continuó lá anciana– le dejaré mi casita.
Al decir esto, la buena anciana desapareció ante los ojos atónitos de todos.
Empezaron a oírse ruidos en las paredes. ¿Qué estaba sucediendo?
Sucedía que la casita se trasformó en un espléndido palacio. Una regia mesa
estaba servida en el gran comedor, donde los criados, impecablemente
vestidos, iban de un lado a otro en ordenada actividad.
A partir de ese momento, todo quedó en el misterio. El simpático abuelo que
contaba esta historia a sus nietos, cansado del trajín diario de su casa, se
quedó profundamente dormido, y pese a la insistencia de los niños no
despertó para seguir el relato.